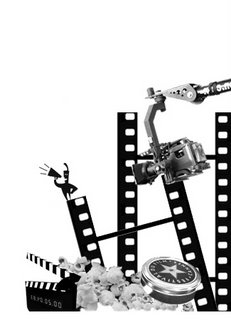
Cuando María Félix aún decía una frase sin tartamudear cinco veces seguidas por cada tres palabras, declaraba a los medios que la industria de la cinematografía nacional se había terminado. Lo cual, lejos de convertirse en una falacia ad baculum, era cierto. En las buenas épocas, en el país se llegaron a filmar más de cien películas al año y como en todo arte que se trate de vender boletos (¿acaso esta industria vive de otra cosa?) las ganancias permitían que continuara la inversión. Por aquellos tiempos los directores se dedicaban sólo a dirigir, los guionistas a escribir o adaptar, los técnicos a resolver los problemas y los actores a dar lo mejor o lo peor de sí. Las salas de exhibición disponían por lo menos de cuatrocientas butacas y los precios de entrada no eran tan exorbitantes.
Incluso, cuando la decadencia del cine mexicano era más que evidente, allá por los años ochenta, a las salas de las ciudades de provincia nos llegaba, mínimo, un estreno de factura nacional a la semana. Después no quedó otro remedio que recurrir al “video home”. Y los ciudadanos sabíamos que si la mayoría de los artistas adquirían fama, sus fortunas no se debían a los pagos por su participación en aquellos filmes, sino a que algunos supieron aprovechar otras virtudes más allá del histrionismo; hubo quienes se convirtieron en empresarios de cabaret, otros supieron negociar contratos matrimoniales con políticos de alto cuño, y los luchones incluso llegaron a comprar circos (en este último caso basta con recordar a dos comediantes dedicados al entretenimiento infantil: Capulina y Cepillín). El cine de México no se trataba del negocio multimillonario que se engendra en Hollywood. Se trataba de una industria variopinta. Ni qué negarlo.
A unos veinticinco años de la debacle, el cine mexicano, como tal, ha conocido escasas recuperaciones. A partir de los noventa comenzaron los nuevos intentos; pero con ninguna cinta se llegó a emular la vieja gloria; eran campanazos de iglesia católica en tierras árabes. Al comienzo del siglo veintiuno nuevos rostros se dieron a conocer en las pantallas —las figuras de antaño comenzaban a morir y el reemplazo fue inevitable, obvio— y las propuestas encontraron en el público joven a un mercado seguro, que se identificaba con los ambientes urbanos, broncos y modernos y que empataba los ideales de una clase media que ya no se empecinaba en la búsqueda de raíces localistas sino en la más redondeada idea de encontrar sitio en el contexto mundial.
Si “La ley de Herodes” fue el detonante para que el público nacional volteara a una realidad que tenía oportunidades de cambio (de un régimen político a otro), “Amores perros” fue el chispazo que encendió la hoguera para que en exterior se considerara la posibilidad de aprovechar el potencial mexicano, no el cine de México. Una mano de obra con garantías probadas, apartados humanos de lujo.
No hay milagros ni motivos para ver que en la siguiente entrega de premios tan arbitrarios como son los “Óscar” la nominación de mexicanos sea un logro nacional. Muy bien por ellos, su trabajo les ha costado y eso marca la excepción a la regla. Celebrar porque se trate de un triunfo de México sólo confirma el carácter de hablar tan lento y educadito que nos caracteriza. ¿O no?

