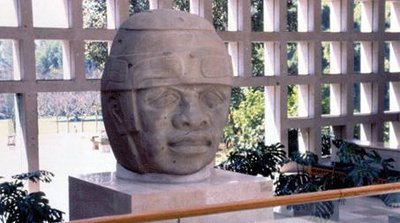Los besos de la mujer anhelada provocan cientos de metáforas, pero al final todas apuntan hacia descripciones que deben emparentarse con la delicia o la belleza. Surge el contraste justo cuando el herido por el amor declara al fin que los besos de ella tienen sabor a muerto, a muerte. Una joven y atractiva colombiana, mezcla de sicaria y puta de lujo que sabe más de bazucos y rezar balas que de los mismos rezos, logra embollarse con dos jovencitos de la clase alta de Medellín y luego, con un ritmo vertiginoso, se corren por los torrentes de las aventuras de la droga y las desventuras del amor. Drogas, sexo y tres jóvenes; violencia, brutalidad y Medellín; una ciudad que se ha convertido en símbolo del vacío emocional, el bajo mundo del narcotráfico y la leyenda de una hermosa que comanda según los caprichos de la humedad que destila su sexo. Es Rosario, hija de un barrio pobre y de un medio que la ha obligado a fraguarse una historia signada por la pericia con que usó las tijeras para mutilar “las huevas” de un tipo que la había violado.
Rosario Tijeras fue publicada hacia el año de 1999. Su autor, el colombiano Jorge Franco Ramos (1964), mostró la pericia de hilvanar una novela corta que cuenta el ambiente de los sicarios de Medellín y a la vez rescata de crudeza al relato al inmiscuir a su protagonista en un trío amoroso. Se trata de una escritura ágil, pero no escapa a la forma constante en que presentan los dieciséis capítulos: Rosario Tijeras en el quirófano de un hospital, el amante no aceptado pero al tanto de la vida de ella y los recuerdos de éste, como remolinos, enteran al lector sobre los cómo y por qué se encuentran allí, esa madrugada detenida acaso por las manecillas de un reloj que siempre marcan las cuatro y media.
Lejos de criticarla sólo por la constante de las licencias literarias de las que no se escapa, Rosario Tijeras viene a sumarse a uno de los varios testimonios ficticios que se han encargado de mostrar a una región del planeta como un muestrario de la violencia imperante a partir del narcotráfico. Medellín, como tiempo y espacio del que se genera literatura, brinca a la república de las letras de dos décadas a la fecha gracias a trabajos como el de Franco Ramos y a los de Fernando Vallejo (La virgen de los sicarios, El desbarrancadero y también son novelas cortas), por mencionar sólo a dos autores que luego de sus historias, han logrado el peso en sus firmas. Y si no es un espejismo o reflejo de realidad, sí puede tratarse de lo anotado por un crítico literario español que se refería a esta corriente novelística colombiana como la vendimia de postales brutales que son tan bien recibidas en círculos donde la pobreza y la miseria no se advierten con tanta facilidad.
La novela de Jorge Franco Ramos ha sido traducida a varios idiomas, muestra incuestionable de que se lee. La historia se ha exprimido para aprovechar su pasaje a la cinematografía, pero quizá el zumo no fue lo suficientemente bueno como para obtener audiencia y ganancias por demás gratificantes. Rosario Tijeras (bajo la dirección de Emilio Maillé) fue llevada a la pantalla grande en el 2005 y se estrenó en México allá por marzo del siguiente año. Fue una producción de México, Colombia, España, Francia y Brasil; un “thriller” de poco más de dos horas en que el guión, dirección y fotografía no lograron tramar el relato fílmico y sólo para los conocedores de la versión novelística los “símbolos” empleados apenas si tenían eco suficiente como para desentrañar el conflicto de la situación planteada.
Acaso la belleza y la aparente soltura de Flora Martínez (quien protagoniza a Rosario) fue el atractivo de la película. La historia se desarrolla con más bien pocas habilidades de las que permite la narración audiovisual y los espacios abiertos que puedan recurrir a Medellín son muy vagos. A diferencia de un filme estremecedor, como La vendedora de rosas, rodada en 1998 bajo la dirección de Víctor Gaviria y con la inolvidable actuación de Lady Tabares; Rosario Tijeras se queda en la antesala del “thriller” con visos a un documental-ficción.
El filme de Maillé, sin embargo, sortea algunas escenas con un humor que no está implícito en la novela de Franco Ramos. Las secuencias de los funerales del sicario Johnefe, hermano de Rosario, son por demás conmovedoras e hilarantes. Un muerto se merece su última rumba, dice Rosario al consternado Antonio. El espectador se desternilla cuando el cadáver del sicario es transportado casi con una pompa militar a los lugares que suponemos más frecuentaba o le gustaban; en una dicoteca o burdel, una solícita nudista le rinde al fiambre el último placer de que una mujer le baile desnuda.
Rosario Tijeras es una recomendación doble. Si antes sucede la lectura, el filme ofrece la versión en color y con personajes más concretos; si primero es la cinta, la novela será inigualable para comprender la historia.